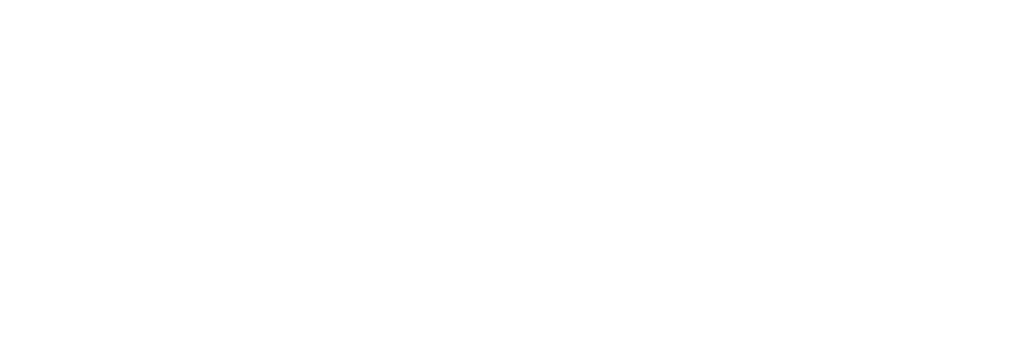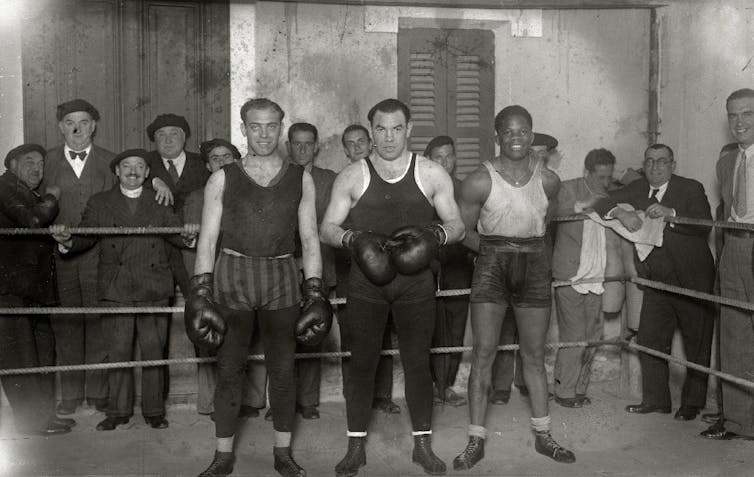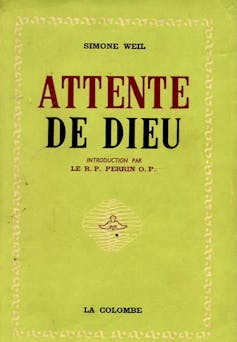Tras ocho décadas de carrera musical, 80 películas, más de 180 millones de discos vendidos –cantados en hasta 8 idiomas– y conciertos en 110 países, el legendario cantante Charles Aznavour murió en octubre de 2018 a los 94 años, plenamente en activo. De hecho, su último concierto en España fue el 20 de abril de ese mismo año.
Su contribución a la canción francesa fue de tal importancia que Francia le dedicó un funeral de estado al que asistieron, entre otras muchas personalidades, el presidente de Francia y el primer ministro de Armenia, país natal de sus padres, y fue retrasmitido en directo por los medios de comunicación franceses. Emmanuel Macron, en un emotivo discurso, terminó diciendo “Parce qu’en France, les poètes ne meurent jamais” (“Porque en Francia, los poetas nunca mueren”).
Y así es, porque Charles Aznavour es universal y sigue de total actualidad. La prueba: tras un éxito rotundo de taquilla en Francia y cuatro nominaciones a los premios César, llega a España la película francesa que cuenta su travesía vital, Monsieur Aznavour (2024). Una ocasión perfecta para repasar sus canciones más inolvidables.
“La bohème” (1965)
Su canción quizá más icónica y que nunca dejó de interpretar en sus conciertos. Aparece en el álbum con el mismo nombre en 1966 y estuvo en el número 1 en Francia durante varias semanas. La cantó también en español, inglés, alemán y portugués.
La letra nos transporta al París bohemio de finales del siglo XIX. Además del amor por el arte, es una reflexión sobre el paso del tiempo, de un mundo artístico que ya no existe y del efímero optimismo de la juventud.
Se compuso para la opereta Monsieur Carnaval, con libreto del escritor Frédéric Dard. Aznavour la cantó antes del estreno, lo cual generó algunas tensiones entre su discográfica y la del cantante que la interpretaría en la opereta, Georges Guétary. Sin embargo, el éxito fue tan rotundo que el desencuentro se disipó. En escena, Aznavour llevaba siempre un pañuelo blanco que dejaba caer al final de la canción, metáfora de la juventud que se escapa.
Hoy, en Montmartre (París), el Belvédère de la Bohème recuerda su legado, un mirador que celebra la magia de su voz y la eternidad de sus sueños.
“Tous les visages de l’amour” (1974)
Se asocia en las últimas décadas a la banda sonora de la película Notting Hill (1999), cuyo tema central en inglés, “She”, está interpretado por Elvis Costello.
En esta versión, la original, la música es de Aznavour y la letra de Herbert Kretzmeren. Se compuso para la serie de televisión británica Seven Faces of woman (1974) y fue durante cuatro semanas el número 1 en el Reino Unido. Después, Aznavour la grabó también en alemán, italiano y francés, con el título “Tous les visages de l’amour” (“Todos los rostros del amor”).
“Hier encore” (1964)
Esta canción también retoma el tema de la nostalgia de la juventud pero con una tonalidad triste, desde la mirada que aporta la madurez, haciendo una profunda reflexión en el presente sobre las decisiones tomadas y los errores cometidos.
La letra es de Aznavour y la música de Georges Garvarentze. El texto se tradujo y se adaptó a varios idiomas: al español como “Ayer aún”, al inglés como “Yesterday When I was Young” y a otros, como el armenio o japonés.
Su melodía sigue estando de moda sesenta años después. No sólo porque el cantante Bad Bunny haya insertado un sample en su canción “Mónaco”, sino también porque su letra continua siendo atemporal y universal:
Hier encore/
J’avais vingt ans/
Mais j’ai perdu mon temps/
À faire des folies/
Qui ne me laissent au fond/
Rien de vraiment précis/
Que quelques rides au front/
Et la peur de l’ennui.
(Ayer todavía/ tenía veinte años/ pero perdí mi tiempo/ haciendo locuras/ que no me dejan, en el fondo/ nada realmente concreto/ salvo algunas arrugas en la frente/ y el miedo al aburrimiento)
“Emmenez-moi”(1967)
Un sueño convertido en canción, una invitación a escapar y dejar atrás la rutina. Charles Aznavour nos conduce hacia lugares lejanos, exóticos, llenos de luz y felicidad. Por eso fue la última canción que sonó en su funeral al salir de los Inválidos de París.
“Llévame hasta los confines de la tierra, llévame al país de las maravillas; me parece que la miseria sería menos dolorosa al sol.”
La estela brillante de la canción trascendió al cine con la película homónima (2005), donde un fan de Aznavour decide emprender un viaje para encontrarse con su ídolo, mostrando cómo la música puede inspirar, guiar e influir en la vida de quienes la escuchan.
Cantante poéticamente comprometido
Aznavour se consideraba política y poéticamente incorrecto, y no faltan pruebas.
Aunque él mismo reconoció que le costó mucho escribirla, en 1974 lanzó “J’ai connu”, sobre el Holocausto. Nunca olvidó que sus padres huyeron del genocidio armenio y que él mismo asistió a los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
En 1972 publicó una canción sobre la homosexualidad, “Comme ils disent”. Fue pionero, arriesgado y adelantado a su tiempo cuando en Francia no se trataba este tema abiertamente. Sin embargo, el público la recibió con respeto, precisamente por tratarse de él.
Canciones para otros artistas
Interpretó sus temas en dúos con cantantes como Frank Sinatra, Plácido Domingo, Julio Iglesias, Céline Dion, Elton John, Laura Pausini, Johnny Hallyday, Nana Mouskori o Sting, entre otros. También con Édith Piaf, su descubridora y gran amiga, para la que compuso “Jezebel” (1951) y “C’est un gars” (1950).
Entre las canciones que escribió para otros, todas ellas de gran éxito, se encuentran “Retiens la nuit” para Johnny Hallyday, “La plus belle pour aller danser” para la joven yeyé Sylvie Vartan, o “Je hais les dimanches” para Juliette Gréco. También compuso para artistas actuales, como la cantante Amel Bent, para quien creó “Je reste seule”.
Aznavour inolvidable, hasta en los Juegos Olímpicos
Las competiciones y ceremonias de los Juegos Olímpicos de París en 2024 estuvieron repletas de referencias culturales francesas. Las canciones de Charles Aznavour también fueron protagonistas.
En la inauguración, la cantante Aya Nakamura interpretó un mix de dos de sus canciones con segmentos de “For me, Formidable”, que previamente había sido interpretada a capela por la Guardia Republicana. Asimismo, incluyó la melodía de “La bohème” para anunciar su aparición. Además, uno de los momentos más emotivos de la clausura fue cuando sonó “Emmènez-moi”, cantada a coro por las miles de personas que asistían como público.
Charles Aznavour es la prueba de que, efectivamente, los poetas no mueren nunca.
![]()
Ana María Iglesias Botrán no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.